
“Mujeres raíces”, el colectivo que le devolvió la dignidad al trabajo de mujeres indígenas artesanas
La artesana Juana Reyna muestra las manchas de sol en sus mejillas, huellas que la venta por las calles le dejó para siempre. Durante la pandemia del covid-19 sobrevivió caminando entre vehículos. “Vendía cubrebocas bordados”, dice. “Andaba sudando, vendía en las esquinas”. El sol implacable, día tras día, abrasaba su piel.
La venta ambulante en México es peligrosa y difícil. Las artesanas suelen merodear en busca de un rincón donde ofrecer sus creaciones. Junto a la suciedad de las calles y las alcantarillas malolientes, bajo el sol, el frío o la lluvia, se exponen a que les pisen y destruyan su trabajo, los perros orinen sus mantas y la gente escupa cerca de ellas.
Puedes leer | Viajan largas distancias para ponerle un alto a la violencia: mujeres indígenas buscan justicia
De pie, los clientes las observan desde arriba y crean un desequilibrio de poder mientras regatean y pretenden pagar poco por una pieza de artesanía que, en algunos casos, puede llevar todo un día de trabajo. Como es la única forma de ingresos para muchas artesanas mexicanas, las restricciones a la venta ambulante pueden poner en peligro su subsistencia.
Juana Reyna, quien pidió ser identificada siempre con su nombre completo, trabajó de esta manera durante 30 años, desde que tenía 12. Pero ahora, cuenta su historia a la sombra de un toldo blanco en una exposición de artesanías.

Convierten restricciones en una oportunidad
Junto a otras cuatro artesanas indígenas, Angélica García fundó Mujeres raíces de la ZMG, un colectivo que ayuda a mujeres como Juana Reyna a acceder a ferias artesanales y convertir las restricciones a la venta ambulante en Guadalajara en una oportunidad. Las exposiciones ponen a las artesanas en pie de igualdad con posibles compradores y les permiten vender con dignidad y ganarse mejor la vida en condiciones más seguras y saludables.
Más de 20 artesanas entrevistadas por Global Press Journal dicen que lo más importante es que los esfuerzos de Mujeres raíces han devuelto la dignidad a su trabajo.
“Cuando estás en el suelo, los clientes te hacen sentir inferior”, dice García. Pero en las exposiciones, las artesanas se sienten más respetadas. “Tienes la oportunidad de mostrar tu cultura”.

En la exposición, Juana Reyna coloca en una mesa figuras de barro pintadas a mano como búhos, gatos y colibríes, decoradas con flores que recuerdan a las de Ameyaltepec, su pueblo natal. El amarillo, azul, rosa y negro contrastan con el mantel blanco. Ya no teme que alguien pise su obra.
Según los últimos datos disponibles en el sitio oficial Data México, la fuerza laboral de vendedores ambulantes fue de 1.63 millones de personas en todo el país. El 56.1% eran mujeres. La venta ambulante representa casi el 3% del total de la fuerza laboral ocupada de México. En Jalisco, donde se encuentra Guadalajara, hubo un crecimiento de 27,700 vendedores ambulantes entre 2021 y 2023. Es un 41% más.
En 2017, el Gobierno de Guadalajara realizó su última restricción a la venta ambulante en el Centro Histórico de la ciudad. Limita los espacios donde pueden comerciar las personas y los inspectores municipales pueden incautarles sus productos e imponerles multas de hasta 5,600 pesos mexicanos (unos 304 dólares estadounidenses) si venden en áreas no permitidas.
Con un ingreso promedio de 3,890 pesos (unos 211 dólares) al mes según Data México, para las personas que se dedican a la venta ambulante esas multas se vuelven imposibles de pagar y prefieren perder la mercancía. En siete ocasiones, cuando vendía en la calle, los inspectores incautaron las artesanías de Juana Reyna y no pudo recuperarlas, dice.
Juana Reyna llegó a Guadalajara a los 8 años, a la misma edad que su papá le enseñó a pintar el barro. Ya no está angustiada mirando a todos lados a la espera de inspectores municipales. “¡Estoy feliz!”, dice, sentada en una cómoda silla. “¡Tan feliz!”.
El Encuentro de Lenguas Maternas, la exposición en la que Juana Reyna y las otras artesanas de Mujeres raíces venden sus productos, fue gestionado por Norma Joela Acevedo Olea, directora de la Dirección de Pueblos Originarios del Gobierno de Guadalajara, departamento encargado de la protección, promoción y defensa de los derechos indígenas.
“Es una manera más digna de exponer su trabajo”, dice Acevedo Olea. “[Mejora] la calidad de vida, porque el andar en las calles es exponerse a muchas situaciones conflictivas, al sol, a la inseguridad”.
El alcalde interino del Gobierno de Guadalajara, Juan Francisco Ramírez Salcido, dice que las restricciones a la venta ambulante buscan fomentar “espacios como este donde pueden dar a conocer su cultura gastronómica y artesanal”, en referencia a las ferias y exposiciones. Añade que está abierto a “permitir un comercio ambulante ordenado” y grupal.
Pero, a nivel personal, expresa, “a nadie puede dársele ese permiso” por las prohibiciones vigentes en el Centro Histórico de la ciudad, como desean las personas que trabajan con artesanías. Los cupos en las ferias son limitados y no todas las personas consiguen uno.
En la actualidad, Mujeres raíces representa a 45 artesanas, procedentes de los grupos indígenas Wixárika, Purépecha, Nahua, Otomí y Mixteco. La mayoría de ellas estuvieron en la exposición Encuentro de Lenguas Maternas. “La necesidad de trabajar, de mostrar lo que hacemos, es lo que más nos une”, dice García, quien proviene de una familia artesana que ha vendido en las calles por generaciones. “Estos espacios ayudan a que la gente conozca nuestra artesanía”.
También lee | Puntos claves de la Reforma Indígena
Revierten la adversidad
Cuando vendía collares en la calle, la indígena mixteca Esperanza Acevedo tenía que salir corriendo con sus cuatro hijos cada vez que los inspectores llegaban de sorpresa. Ahora, en la exposición arrulla a su bebé de 7 meses en calma mientras atiende a sus clientes.
“Aquí es diferente. Aquí estamos a gusto. Tenemos un lugar fijo y sin miedo a que nos quiten la mercancía”, dice. Las mesas en las que apoyan sus artesanías les proveen no solo comodidad sino precios justos y mejores ventas. Acevedo reconoce que cuando vendía sentada en el suelo, entre la suciedad, las personas no querían agacharse y si lo hacían, terminaban pagando menos.
Juana Reyna confirma que en las exposiciones obtienen mejores ganancias. Vende una escultura de gato que le lleva todo un día a 200 pesos mexicanos (unos 11 dólares). Cuando vendía por las calles, al final del día, aceptaba la mitad. “Estaba todo el día ahí, escondida, caminando”, dice. “Una se cansa”.
A García también le ha pasado. “Tenemos que agarrar [lo que nos ofrecen] porque no tenemos qué comer ese día o porque no se vendió. Es lo único que te están ofreciendo. Eso cambia cuando estás en una mesita”, dice, en referencia a las ferias y exposiciones.
Han mejorado su calidad de vida
Eulalia Zabala Sotero pertenece al pueblo Wixárika. A sus 67 años, vender sus artesanías en una exposición es un cambio enorme para ella. Ya no padece el dolor de piernas que le generaba tener que pasar horas sentada o arrodillada en el suelo. “Se siente bien, a gusto, sentada en la silla”, dice, rodeada de figuras sagradas como el peyote o el águila, hechas a mano con piedras pequeñas llamadas chaquiras.

Foto: Priscila Hernández/Global Press México
Teresa Acevedo, hermana de Esperanza, vende sus tortilleros tejidos con palma, collares de madera y coloridas chaquiras, mientras su hijo de 7 años juega y corretea seguro, lejos del tránsito. En el pasado, tenía que andar de un lugar a otro “batallando con los niños” para que no cruzaran las calles y tuvieran un accidente.

En la misma manzana de la exposición de artesanías, familias indígenas caminan bajo el sol, vendiendo artesanías, servilletas bordadas y cubos de fruta. Deambulan en busca de un lugar donde ofrecer sus productos, atentas a los inspectores, como tantas veces hizo Juana Reyna. De vez en cuando hay vehículos que pasan cerca de los niños. Le rompe el corazón ver a familias luchar como ella antes lo hacía. “Ojalá pudiéramos conseguir un espacio más grande para que estuviéramos todos”.
Esta historia fue publicada originalmente por Global Press Journal.
Relacionado

La rotación de la Tierra parece haberse acelerado en los últimos años y nadie puede explicar con exactitud por qué.
¿Conoces esa sensación generalizada de que un día no es suficiente para resolver todos los problemas que nos esperan?
Pues bien, debes saber que este miércoles 9 de julio esa idea podría volverse parcialmente cierta.
Esto se debe a que existe una alta probabilidad de que este sea uno de los días más cortos en la historia de nuestro planeta.
Aunque ningún científico sabe con exactitud qué hay detrás de este fenómeno, estudios recientes revelan que la rotación de la Tierra —el movimiento que realiza sobre su propio eje— parece haberse acelerado en los últimos cinco años.
Pero tranquilos: el cambio es tan sutil que no es necesario realizar ningún ajuste en las manecillas del reloj, aunque algunos equipos más sensibles (como satélites o GPS) pueden requerir ajustes técnicos.
Rotación acelerada
La advertencia fue emitida por el astrofísico Graham Jones, del sitio web timeandate.com, quien hace mediciones precisas del tiempo con herramientas avanzadas.
En una publicación, el experto explica que la rotación completa de la Tierra dura exactamente 86.400 segundos, el equivalente a 24 horas.
Sin embargo, desde 2020 el planeta parece tener prisa.
Durante el verano en el hemisferio norte y el invierno en el hemisferio sur, la Tierra completó su rotación unos milisegundos más rápido de lo esperado.
Para poner esto en perspectiva, un milisegundo es muy pequeño, equivale a 0,001 segundos. Un parpadeo dura 100 milisegundos. Y el aleteo de una abeja dura unos 5 milisegundos.
Pero volvamos al tema actual: según Graham, antes de 2020, el día más corto que haya sido registrado por relojes atómicos, que miden el tiempo con gran precisión, fue de -1,05 milisegundos.
En la práctica, esto significa que la rotación completa sobre su eje se completó momentos antes de que el reloj marcara los 86.400 segundos.

Y esto ha estado ocurriendo con frecuencia últimamente: en los últimos años, este acortamiento del día se ha producido todos los años.
Se registró un récord de -1,66 milisegundos el 5 de julio de 2024, así como -1,47 el 9 de julio de 2021, -1,59 el 30 de junio de 2022 y -1,31 el 16 de junio de 2023.
Los expertos proyectan que esta “pérdida de tiempo” probablemente se repetirá en 2025.
Según Jones, esto podría ocurrir en tres fechas específicas en las próximas semanas: este 9 de julio, el 22 de julio y el 5 de agosto.
En estos días, la Luna está más alejada del ecuador y ejerce menos influencia gravitacional.
Y la predicción es que la rotación se completará entre -1,30 a -1,51 milisegundos en estas fechas estipuladas.
¿Por qué ocurre esto?
¿Cómo se explica esta “aceleración” de la Tierra? Los científicos aún no están completamente seguros.
En un artículo escrito por Jones se citan algunas posibles explicaciones.
“Las variaciones a largo plazo en la velocidad de rotación de la Tierra pueden verse afectadas por diversos factores, como los complejos movimientos del núcleo, los océanos y la atmósfera del planeta”, escribe.
El hecho de que solo hayamos tenido relojes atómicos capaces de realizar mediciones más precisas desde la década de 1950 también dificulta la comprensión de esta dinámica a largo plazo.
En el mismo artículo, el investigador Leonid Zotov, considerado una autoridad mundial en los movimientos de rotación de la Tierra, admite que nadie esperaba un fenómeno así.
“La mayoría de los científicos cree que esto tiene algo que ver con el interior del planeta. Los modelos oceanográficos y atmosféricos no son suficientes para explicar esta aceleración masiva”, señala el experto, que trabaja en la Universidad Estatal de Moscú, Rusia.
Zotov proyecta que la tendencia para los próximos años será la reversión del fenómeno. Como resultado, el planeta que habitamos entrará en una fase de desaceleración.

En una entrevista con el programa Today de BBC Radio 4 en el Reino Unido, la profesora Hannah Fry dijo: “A lo largo de la historia, siempre hemos definido nuestro tiempo según la velocidad de rotación de la Tierra”.
“Pero nuestro planeta no es muy bueno midiendo el tiempo. Después de todo, vivimos sobre una roca un tanto irregular que flota en el espacio”, bromeó la profesora de Comprensión Pública de las Matemáticas de la Universidad de Cambridge (Reino Unido).
Fry enfatiza que la rotación no es un movimiento constante y ha experimentado variaciones significativas a lo largo de las eras geológicas.
“El planeta solía girar mucho más rápido en el pasado. Podemos comprobarlo analizando corales antiguos y contando sus anillos internos, de forma similar a como hacemos con los árboles”, explica.
“Hace unos 430 millones de años, el año tenía 420 días”, explica. “En otras palabras, hubo muchas más noches entre cada cumpleaños”.
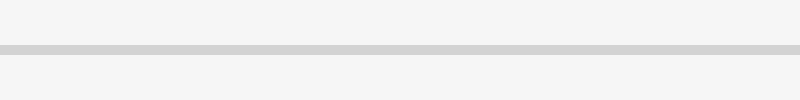
Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar y mejorar el uso y la experiencia de nuestros usuarios en nuestro sitio web.






