
Más allá de ‘La Bestia’: migrantes buscan en la Central de Autobuses del Norte nueva ruta hacia EU
Es un camellón de tierra estrecho, de apenas unos tres metros de ancho, que está junto a un changarro callejero de tortas y tacos para llevar, y dos carreteras también estrechas repletas de baches que dan acceso y salida a ruidosos autobuses que emanan bocanadas de humo negro. Ahí, a un costado de la Central del Norte de la Ciudad de México, decenas de carpas pequeñas se levantan amontonadas en fila para proteger a sus ocupantes del corrosivo sol de la mañana, de las fuertes lluvias de la tarde, y del intenso frío de la noche.
Alrededor del improvisado campamento, en mitad del vocerío de vendedores ambulantes, llanto de bebés, música salsa a todo volumen, y del pesadísimo tráfico del mediodía en la ciudad, decenas de migrantes venezolanos y alguno que otro nicaragüense, hondureño, guatemalteco y haitiano, platican entre ellos bajo la sombra raquítica que ofrecen unos árboles, al tiempo que algunos tratan de limpiar las hojas muertas que dejó el fuerte viento y la lluvia de la noche anterior y que le dan al campamento un aspecto sucio y algo desolado.
Sentado en una banqueta, frente a la fila de taxis de la Central del Norte y junto a otro migrante que hace modernos cortes de cabello a cambio de 50 pesos con una maquinilla que funciona a pilas, el venezolano Édgar, 27 años, pants negros, tenis Jordan de fayuca y una sudadera con gorro verde clara, explica que está esperando a un compañero para salir a buscar trabajo. Hace apenas unos días que renunció al que tenía como mozo de un almacén, donde asegura que trabajaba sin papeles 12 horas cargando pesadas cajas a cambio solamente de 270 pesos la jornada.
—No jodas, chico, con eso no te alcanza ni para la comida del día —lamenta con una sonrisa cansada que le deja a la vista unos dientes perlados y perfectamente delineados.
Édgar lleva varias semanas en el campamento. Está reuniendo algo de “plata” para comprar un boleto de bus y volver a intentar cruzar la frontera y entregarse a las autoridades de Estados Unidos en busca de asilo. Sería su segunda vez, luego de que en agosto pasado esas mismas autoridades lo tuvieron retenido cuatro días en un centro de Texas y sin explicación alguna decidieron regresarlo a México, donde las autoridades migratorias no lo deportaron a su país, pero sí lo regresaron a la ‘casilla de salida’: a Villahermosa, Tabasco, a casi 1 mil 500 kilómetros del ansiado norte. Se trata de una de las ‘tácticas’ habituales (y violatorias de derechos humanos) del Instituto Nacional de Migración para desalentar a los migrantes y que ellos mismos vayan por su propio pie hasta la frontera sur para ‘autodeportarse’ de México.
Cuestionado sobre por qué tantos migrantes como él están acampando ahora en las inmediaciones de la central camionera, así como en la explanada donde hay una boca del Metro justo enfrente de la entrada a la terminal, el joven encoge los hombros.

En primer lugar, explica que los albergues de la capital “están a full de llenos” y no hay cupo, o cuesta mucho alcanzar un hueco bajo techo. Además de que en esos albergues, tal y como documentó Animal Político en el caso del refugio de la alcaldía Cuauhtémoc, hay que salir igualmente a la calle a buscarse la vida para comer algo, pues no ofrecen alimentos y en algunos casos tampoco agua para bañarse o lavar la ropa.
Y en segundo lugar, agrega Édgar, porque las autoridades de migración pusieron de nuevo el cerco al tren conocido como ‘La Bestia’ para que nadie suba, o le cueste mucho hacerlo. Por eso, recalca, muchos migrantes ya no se están yendo tan en masa como hace unas semanas a Huehuetoca, el municipio mexiquense a unos 60 kilómetros donde se se suben al tren, sino que están optando por la Central del Norte con la esperanza de subir a un bus que los deje en Monterrey, para de ahí lanzarse a Piedras Negras, en Coahuila, y de ahí a Eagle Pass, Estados Unidos.
Pero claro, matiza el venezolano con otra sonrisa cansada, subir al bus, si bien no es tan peligroso como treparse a los hierros de La Bestia, tampoco es una tarea fácil.
Primero, enumera de nuevo Édgar, porque no a cualquiera lo dejan subir.
—Necesitas probar que estás registrado en la CBP One —explica, haciendo referencia a la app que el gobierno de Joe Biden sacó para que las personas puedan realizar su solicitud de asilo vía electrónica y ahí mismo se les otorgue una cita para presentarse en suelo estadounidense y analizar el caso. “Sin eso, no te venden el boleto”, insiste el migrante.
Animal Político recorrió varios stands de compañías de transporte terrestre al interior de la Central, y ahí explicaron que, en efecto, se necesita presentar el “pre-registro” en la app, independientemente de cuál sea la nacionalidad del migrante, más una identificación oficial.
Y aún así, dice el venezolano con el ceño fruncido, los boletos también son muy limitados.
—Te venden 6, 7, 8, a lo sumo 10 boletos. El resto es solo para los mexicanos.
Además, todo lo anterior puede ser válido, o no, en función de la persona que esté al frente del mostrador, de su humor, de las indicaciones de la compañía, o incluso de los prejuicios raciales.
—Otras veces te dicen que no, que además del pre-registro necesitas que si el pasaporte sellado, que si la tarjeta de visa humanitaria, que si la cita ya programada, y no sé cuántas vainas más.
Y luego está el tema económico, claro. Aproximadamente, un boleto a Monterrey sale en unos 1 mil 500 pesos por persona, y la mitad del costo para los niños. Como prácticamente la gran mayoría de los migrantes venezolanos y haitianos que llegan a la terminal vienen con al menos dos menores, o incluso tres, cuatro y hasta cinco, el gasto para las familias se dispara considerablemente.
Por ello, en otro camellón estrecho que hay entre el campamento migrante, el changarro callejero de comida y la fila de taxis, se escucha a otro joven migrante venezolano que, con un mazo de tarjetas en la mano, vocifera que por fuera de la terminal hay otros autobuses que, sin tantas exigencias burocráticas, van para el norte a cambio de 1 mil pesos; 500 menos que el precio convencional. Al ser compañías desconocidas —en una de las tarjetas que reparte el joven se ve un autobús sin logo alguno y un número de whatsapp que reza ‘servicio de paquetería’ a Monterrey-Torreón-Ciudad Juárez— hace que muchos migrantes desconfíen del servicio.
—Mira pana, te subes a ese bus, y quién sabe dónde aparezcas —suelta una carcajada el venezolano mientras se despide para salir, un día más, a buscar el trabajo que lo ayudará a buscar el norte.

“Lloro de desesperación cuando no tengo nada para darle de comer a mi hijo”
—¿Usted sabe si está prohibido estar aquí pidiendo con los niños?
La pregunta la hace con cara exhausta de no haber dormido en toda la noche Juana, una hondureña de 28 años que se encuentra con sus dos hijos, una niña de 10 años y un niño de 6, pidiendo unas monedas o algo para comer en las escaleras de la estación del Metro que desemboca justo delante de la Central del Norte.
Muy cerca de ella, a un costado de las escaleras, los venezolanos Jorge, de 30 años, y Bryan, de 33, se desgañitan gritando para ofrecer el platillo nacional por excelencia de su país: “¡Hay arepa, papá!, ¡Hay arepa!, ¡Llévate la de pollo por 40 pesos!”.
Juana los mira sin ponerles demasiada atención. Está más pendiente de una señora menuda, con lentes y pelo recogido en una cola, que porta un chaleco reflectante de color naranja y que avisa a los migrantes que están sentados en unas bancas que, pasando de unos pilotes de concreto amarillos que están a unos pocos pasos de la boca del Metro, no pueden poner tiendas de campaña, ni dormir, ni vender comida.
Por eso la pregunta con cara de angustia de Juana, porque cree que ella y sus hijos pueden estar haciendo algo indebido y porque ve agentes de migración hasta en la señora menuda que no tiene ninguna autoridad para pedirle unos documentos que, obviamente, no tiene.
Aunque quien la espanta más, murmura sin quitar el ojo de su hija que recibe unas monedas en la mano de un viandante, son los dos agentes de la Guardia Nacional que, a lo lejos, pasean por el interior de la central camionera. Le traen malos recuerdos, dice cohibida y francamente asustada; por retenes pasados allá abajo, en la frontera sur de México, donde como la gran mayoría de los migrantes tuvo que pagar su cuota de extorsión para poder continuar con el camino.
—Lo que más miedo me da es que venga la policía y me los quiera quitar —apunta ahora con la barbilla hacia su otro hijo, que también tiene cara de sueño y está sentado en la banca con ambos brazos estrujándose el regazo. Esta mañana no ha desayunado aún.
—Los tengo aquí porque no tengo dinero para llevarlos a una pensioncita, o a un cuarto. Viera usted la tristeza que me da cuando mi niño me dice: ‘mami, tengo hambre’ y yo sin nada para darle de comer. ¡Já! Hasta a llorar me pongo aquí en medio de toda la gente por la desesperación.
Tras contener el llanto como puede, Juana explica que ella, como los migrantes venezolanos y haitianos que la rodean —cruzando el Eje central Lázaro Cárdenas una pareja de venezolanos que migran con un bebé en carriola observan con el gesto perdido el continuo transitar de los camiones que salen de la central—, también quiere reunir algo de dinero para comprar los pasajes del autobús hacia Monterrey. Pero ella no está registrada en la app del gobierno estadounidense para que analicen su caso —asegura que huye de las pandillas, de las Maras, que buscan reclutar a la fuerza a sus dos hijos—, y eso hará que sea prácticamente imposible abordar el autobús. Por ello, dice apesadumbrada que aún no descarta agarrar una combi que la lleve a Huehuetoca en busca de ‘La Bestia’.
—Queremos subir al bus, pero a ver qué dice Dios, porque sabemos que el problema es que te piden papeles para subir, y nosotros no tenemos.
Por el momento, Juana y sus dos niños pasarán la noche en el improvisado campamento que los migrantes levantaron a un costado de la central. Dormirán al raso porque no tienen tienda, pero al menos, dice la mujer, se sentirán más protegidos junto al resto de migrantes.
Enfrente de la explanada que da acceso al Metro hay un largo pasillo con ventanales y varias puertas para entrar a la Central del Norte. Sentados en las repisas de los ventanales están descansando Pedro y Lucía, ambos venezolanos y ambos de 28 años. Junto a ellos, haciendo travesuras y correteando de aquí para allá, están sus tres hijos de 9, 7 y 5 años.
—El camino por México ha sido durísimo —se arranca Lucía nada más al ver una grabadora—. La policía te extorsiona a cada rato. ¡Te quita el dinero de los bolsillos! —exclama ahora con los ojos negros muy abiertos—. Y si tú, por ejemplo, les dices, no mira, es que solo tengo 200 pesos y te registran y encuentran más… ¡huy no! Entonces te quitan todo el ‘real’ que llevas encima y encima te mandan de vuelta para atrás.
—¡Ni el camino por la selva fue tan duro como todo lo que hemos pasado en México! —interviene Pedro, que viste unos pantalones cortos deportivos, unas sandalias con calcetines, y unas gafas de sol.
Pero ahora, al menos, ya están algo más ‘establecidos’. El plan, aseguran al unísono, es encontrar uno de los hoteles baratos que brotan por las inmediaciones de la central para que al menos Lucía y los niños duerman resguardados, mientras Pedro se buscará la vida en unos cartones con la compañía de un primo. Ellos, dice el venezolano con una amplia sonrisa de alivio, ya tienen el pre-registro en la app de la CBP One, y están a la espera de poder sacar un dinero que les mandaron para poder comprar los boletos del autobús que los lleve a Monterrey.
—El tren es demasiado peligroso, especialmente por los niños —dice Lucía, mientras reconduce entre risas a su niño de 7 años que está empeñado en meter una galleta en la boca del periodista que los entrevista.
—Por eso vamos a intentar subir al norte en autobús, hasta Monterrey y de ahí para Piedras Negras. Ese es ahora mismo nuestro plan y nuestra esperanza de cruzar a Estados Unidos —concluye la venezolana.
Relacionado

“Dejen salir los archivos. Están arrastrando los pies”, se queja la exsecretaria de Estado, pero la Casa Blanca dice que el gobierno de Trump ha hecho más por las víctimas que todos los demócratas.
Hillary Clinton ha acusado a la administración del presidente Donald Trump de ocultar información en su manejo de los archivos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.
“Que saquen los archivos. Lo están haciendo muy despacio”, le dijo la exsecretaria de Estado estadounidense a la BBC en Berlín, donde asistió al Foro Mundial anual.
La Casa Blanca insistió en que al publicar los archivos han hecho “más por las víctimas de lo que los demócratas han hecho jamás”.
Cuando le preguntaron si Andrés Mountbatten-Windsor (el expríncipe Andrés) debería comparecer ante un comité del Congreso de EE.UU., Hillary Clinton dijo: “Creo que todos los que reciban una citación deben testificar”.
Aparecer en los archivos no indica irregularidad o crimen alguno. Andrés siempre ha negado haber cometido cualquier delito.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó a finales de enero millones de archivos inéditos relacionados con Epstein, después de que el Congreso aprobara una ley que exige a la agencia publicar material relacionado con las investigaciones del caso.

El Departamento de Justicia (DoJ) dice que ya publicó todos los archivos que exige la Ley de Transparencia de Archivos de Epstein, pero los legisladores argumentan que la publicación es insuficiente.
El representante republicano de Kentucky Thomas Massie, coautor de la ley, pidió al DoJ que también publique memorandos internos que describen decisiones pasadas sobre si acusar a Epstein y a sus asociados.
Epstein murió en una celda de una prisión de Nueva York el 10 de agosto de 2019 mientras esperaba, sin posibilidad de libertad bajo fianza, su juicio por cargos de tráfico sexual.
Ocurrió más de una década después de recibir una condena anterior por solicitar prostitución a una menor, por lo que figuraba como delincuente sexual.
El expríncipe Andrés ha enfrentado una presión creciente por parte de funcionarios estadounidenses y la familia de su prominente acusadora Virginia Giuffre para testificar ante el Comité de Supervisión sobre sus vínculos con Epstein.
Andrés ha negado repetidamente cualquier irregularidad y llegó a un acuerdo extrajudicial con Giuffre en 2022 que no contenía ningún reconocimiento de responsabilidad. Giuffre murió por suicidio en 2025.

Los Clinton deben comparecer ante el citado comité. El expresidente Bill Clinton comparecerá el 27 de febrero, y Hillary Clinton lo hará el día anterior.
Una votación prevista para declarar a los Clinton en desacato al Congreso se archivó después de que la pareja acordara testificar. Será la primera vez que un expresidente estadounidense testifique ante un panel del Congreso desde que Gerald Ford lo hiciera en 1983.
Bill Clinton, que aparece varias veces en los archivos de Epstein, conocía al financiero, pero dice que cortó el contacto hace dos décadas.
Ninguno de los Clinton ha recibido acusaciones de irregularidades por parte de los sobrevivientes de abusos de Epstein, y ambos han negado tener conocimiento de sus delitos sexuales en ese momento.
Los Clinton han pedido que la audiencia sea pública en lugar de una declaración a puerta cerrada.
“Nos presentaremos, pero creemos que sería mejor tenerla en público”, le dijo Hillary Clinton a la BBC.
“No tenemos nada que ocultar”
El presidente republicano del comité, James Comer, acusó a los Clinton de “dilación”, diciendo que la pareja “cedió” cuando se aproximaba una votación de desacato.
“Solo quiero que sea justo”, expresó Hillary Clinton. “Quiero que todos reciban el mismo trato”.
Y añadió: “No tenemos nada que ocultar. Hemos pedido repetidamente la publicación completa de estos archivos. Creemos que la luz del sol es el mejor desinfectante”.
La excandidata presidencial argumentó que ella y su marido sirven para desviar la atención de Trump.
“Miren este objeto brillante. Vamos a tener a los Clinton, incluso a Hillary Clinton, que nunca conoció al tipo”.
Hillary Clinton dijo que coincidió con Ghislaine Maxwell, la asociada de Epstein condenada a 20 años de prisión por tráfico sexual, “en algunas ocasiones”.
Trump, que aparece cientos de veces en los archivos de Epstein, ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad en relación con el financiero, con quien dice que cortó el contacto hace décadas, y ninguna de las víctimas de Epstein lo ha acusado de ningún delito.

Cuando le preguntaron sobre los comentarios de Hillary Clinton en la entrevista, Trump le dijo a la BBC que no tiene nada que ocultar.
“Me han exonerado. No tuve nada que ver con Jeffrey Epstein. Entraron con la esperanza de encontrar algo, y encontraron justo lo contrario”, dijo a bordo del Air Force One.
“Los están arrastrando. Y ese es su problema… Clinton y muchos otros demócratas han sido arrastrados”.
En relación con las acusaciones contra Trump, el Departamento de Justicia ha dicho anteriormente: “Algunos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra Trump que se presentaron al FBI justo antes de las elecciones de 2020. Para que quede claro, las afirmaciones no tienen fundamento y son falsas, y si tuvieran algún ápice de credibilidad, ciertamente ya se habrían utilizado como arma contra Trump”.
La Casa Blanca dijo: “Con la publicación de miles de páginas de documentos, la cooperación con la solicitud de citación del Comité de Supervisión de la Cámara y la reciente petición del presidente Trump de realizar más investigaciones sobre los amigos demócratas de Epstein, el gobierno de Trump ha hecho más por las víctimas de lo que los demócratas han hecho jamás”.
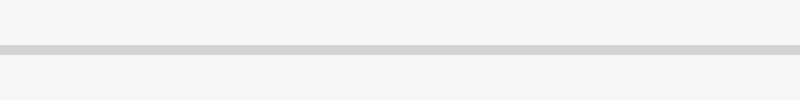
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.









