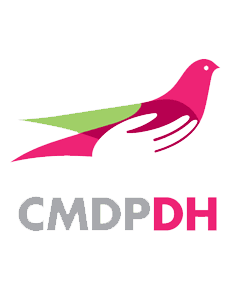
Desplazamiento interno forzado en México: respuesta gubernamental frente a la realidad
Sin duda, desde que fue reconocida la existencia del desplazamiento interno forzado por el Estado mexicano en 2019 se han generado, tanto a nivel federal como local, avances significativos en la materia que incluyen el desarrollo de instrumentos legislativos especializados, programáticos, de registro y atención específica, así como aquellos orientados a la generación de información. Sin embargo, a pesar de dichos esfuerzos, el desplazamiento interno de personas y comunidades continuó ocurriendo en México durante el 2021 haciendo que tales avances sean aún insuficientes para responder a la magnitud y complejidad que representa el fenómeno en la actualidad. El presente texto resume algunas de las acciones gubernamentales que se dieron el año pasado y busca señalar casos donde, a pesar de existir una respuesta gubernamental, las causas que han obligado a las personas a abandonar sus hogares continúan sin ser atendidas, provocando que las personas no puedan retornar a sus hogares e, incluso, se vean forzadas a realizar nuevos desplazamientos.
En relación a la generación de información especializada, el 2021 inició con la publicación de los datos del Censo de Población y Vivienda 2020, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el que se incluyó una pregunta sobre el motivo de la migración de las personas que cambiaron de municipio o estado en el país en los últimos cinco años y, el cual registró que 24,175 personas cambiaron de municipio o estado debido a los desastres naturales y 251,513 personas lo hicieron a causa de la“inseguridad delictiva o violencia”. En septiembre de ese año, también fueron publicados los resultados de la la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021, la cual estimó que 911,914 personas se vieron obligados a cambiar de vivienda o lugar de residencia para protegerse de la delincuencia en 2020.
En cuanto a los avances legislativos a nivel federal es importante mencionar que todavía no se ha adoptado legislación especializada para abordar el desplazamiento interno. Las dos iniciativas presentadas en la legislatura pasada y que fueron aprobadas en la cámara de origen —la Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno (aprobada por la Cámara de Diputados el 29 de septiembre de 2020) y la Iniciativa de reforma al Código Penal para tipificar el desplazamiento interno forzado como delito (aprobada por la Cámara de Diputados el 10 de abril de 2019)— continúan en espera de dictaminación por el Senado de la República. Adicional a estas iniciativas, durante 2021 se presentaron tres para incluir a la población desplazada internamente en leyes específicas: una iniciativa de reforma a la Ley de Asistencia Social, una iniciativa de reforma a la Ley General de Víctimas y una iniciativa de adición a la Ley de Vivienda.
Con relación a la adopción de legislación específica a nivel estatal, en marzo y en agosto, respectivamente, los Congresos de los estados de Sonora y de Guerrero aprobaron reformas al Código Penal Estatal para tipificar el desplazamiento interno forzado como delito. A finales de junio, en el Congreso de Morelos se presentó una iniciativa para crear una Ley para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno y el Congreso de Guerrero aprobó reformas a la Ley de Víctimas del Estado para acelerar la reparación del daño, particularmente a personas en situación de desplazamiento interno. En octubre, se presentó al Congreso del Estado de Chihuahua una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado y añadir un capítulo sobre Desplazamiento Forzado de Personas y, finalmente, en el mes de diciembre en el estado de Oaxaca se presentó una iniciativa para crear la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno.
Respecto a la protección de la población desplazada internamente, en febrero, un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó una sentencia en favor de 4 personas desplazadas en 2015 del municipio de Zinacantán, Chiapas, obligando al gobierno estatal a brindarles cobijo, alojamiento y vestido. En abril, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) manifestó su preocupación por la violencia en la zona calentana de Guerrero, la cual provocó, entre otras afectaciones, varios desplazamientos. En junio, la misma institución pidió que se mejoraran las condiciones de precariedad y de riesgo en las que se encontraban aproximadamente 3,000 personas migrantes, entre ellas personas desplazadas internamente, en el campamento “El Chaparral” en Tijuana.
Lo anterior, está estrechamente relacionado con la crisis de violencia que existe en la región de Tierra Caliente de Michoacán y, que durante el 2021, ocasionó el desplazamiento de miles de familias hacia varios puntos de la frontera norte del país, principalmente a Ciudad Juárez y Tijuana, con la intención de solicitar asilo en los Estados Unidos. Dicha situación ha provocado que los albergues se encuentren al borde de la saturación, debido al arribo masivo de personas migrantes centroamericanas, y de población desplazada internamente, particularmente de los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Zacatecas.
Como respuesta a esta crisis de violencia y desplazamiento interno en Michoacán, el Congreso del estado creó la Comisión Especial de Investigación y Combate a la Desaparición de Personas y los Desplazamiento Forzados. Dicha Comisión tiene por objetivo atender a colectivos, impulsar reformas legislativas y crear una agenda de trabajo en el estado para apoyar a personas desplazadas, principalmente a aquellas que se encuentran en la zona fronteriza.
Con relación a los avances programáticos, en Sinaloa, el Congreso estatal presupuestó 50 millones para la construcción de casas para personas desplazadas, recurso que volvió a ser aprobado para 2022 con la intención de continuar apoyando en la construcción de viviendas. Esto debido a que la mayoría de las personas que han sido desplazadas internamente en el estado, principalmente aquellas que residían en la región serrana, han expresado que no tienen intenciones de retornar a sus comunidades de origen ya que la situación de violencia e inseguridad continúa vigente e incluso generó nuevos desplazamientos en la entidad.
En cuanto a los casos de personas en situación de desplazamiento prolongado, en 2021 se cumplieron 11 años del desplazamiento masivo de la población indígena triqui de San Juan Copala, Oaxaca. Algunas de estas personas continúan en situación de desplazamiento interno desde entonces y, a ellas, se les han unido las personas desplazadas en diciembre de 2020 de la localidad de Tierra Blanca Copala, en el municipio de Santiago Juxtlahuaca quienes tras un fracasado intento de retorno en julio, continuaron acampando en la Ciudad de México y refugiadas en otras localidades de Oaxaca. El caso de Tierra Blanca fue atraído a finales de año por la CNDH.
En el estado de Chiapas, a pesar de los fallos de los Tribunales Agrarios para resolver la disputa de tierras entre Aldama y Chenalhó, los intentos de la Secretaría de Gobernación federal por llegar a un acuerdo de no agresión así como las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante todo el año se reportaron ataques armados hacia varias comunidades del municipio de Aldama, ocasionando el desplazamiento intermitente de miles de personas. Dicho conflicto ocurre en un escenario de creciente violencia de corte paramilitar en la entidad, donde se ha visto el surgimiento de diversos grupos de corte similar quienes señalan defender los intereses de las comunidades.
A partir del monitoreo permanente que realizamos en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) de episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México, durante el 2021, hemos observado un aumento considerable en el número de eventos y personas desplazadas internamente con respecto a lo que reportamos en nuestro Informe Anual 2020. De manera preliminar, y con base en la información disponible que hemos logrado identificar en el transcurso del 2021, la cantidad de personas desplazadas asciende a más de 40 mil, la cifra más alta registrada por la CMDPDH en lo últimos cinco años, y el número de eventos de desplazamiento masivo casi duplicaron el número reportado para el año 2020 i. Ante tal escenario, las acciones emprendidas hasta el momento por el Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno para responder de manera adecuada a la situación alarmante que hoy representa la problemática en el país continúan siendo insuficientes.
Teniendo en cuenta los impactos devastadores que el desplazamiento interno forzado produce en la vida de las personas, resulta urgente que las entidades gubernamentales encargadas de planear y construir una respuesta al fenómeno redoblen sus esfuerzos para que, en este nuevo año que comienza, se logre consolidar una estructura normativa e institucional en la materia, y se implementen políticas, acciones y medidas que busquen prevenir nuevos desplazamientos y promover el logro de soluciones duraderas.
*Brenda Pérez (@dabrenperez) es coordinadora del área de desplazamiento interno de la @CMDPDH y Pablo Cabada (@cabudasan) es investigador de la misma área.
i Para una cifra preliminar más exacta sugerimos estar pendientes del boletín noviembre-diciembre 2021 que se publicará esta semana.

Aunque estas palabras estén incluidas en el diccionario de la Real Academia Española, eso no significa que pertenezcan a la norma culta.
Si necesitas saber lo que es una azotehuela, parrillar, un pósnet, rapear, un sérum, tutti frutti o yuyu, desde diciembre pasado lo puedes consultar en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia y de la Asociación de Academias de Lengua Española.
Más sorprendente puede ser descubrir que también están en el diccionario palabras como “almóndiga”, “toballa” o “murciégalo”.
Desde que existe una versión electrónica del DLE (como se conoce el diccionario), cada año se publican nuevas incorporaciones. En 2024, se llegó a la actualización 23.8 o, lo que es lo mismo, la octava actualización de la vigésima tercera edición, publicada en 2014.
Estas actualizaciones afectan tanto a nuevas palabras, como a la incorporación o revisión de acepciones, etimologías… sin que haya un número exacto estipulado. En la última edición supuso más de cuatro mil novedades (entre incorporaciones, modificaciones y supresiones); el número de entradas en el diccionario asciende a 94 mil.
Cómo se decide cuáles entran y cuáles no
El Diccionario de la Lengua Española es un diccionario de uso: para determinar si un término está asentado y podría incorporarse, existen bancos de datos que proporcionan sus datos exactos, como es el caso del CORPES XXI. Esto permite hacerse una idea de si está extendido el término.
En ese caso, al comprobar que una voz está suficientemente implantada al aparecer en el corpus con un número significativo de casos, ya sea en una zona geográfica, o en un estilo concreto, se incluye en el diccionario. Pero no siempre lo más documentado es lo más culto.

La Real Academia justifica la inclusión de los términos con el siguiente criterio de uso:
“El diccionario es una herramienta para entender el significado de las palabras y expresiones que se emplean en textos actuales y antiguos de las numerosas áreas hispanohablantes y de los distintos registros”.
¿Por qué, entonces, pueden preguntarse los lectores, no se incluyen neologismos como “juernes” (voz coloquial usada en España procedente de un cruce entre jueves y viernes, en la que se aplica al día jueves la característica del viernes de ser víspera de festivo) o “brillibrilli” (objeto con un brillo especial)?
De nuevo, lo amplio de su uso es el criterio esgrimido por la Academia:
“Trata el diccionario de recoger exclusivamente las palabras y acepciones de nueva creación que se consideran extendidas y asentadas en el uso de los hablantes. De ahí que muchos neologismos de creación muy reciente no generalizados deban esperar para poder incorporarse al diccionario”.
Vulgarismos en el DLE
Lo que más suele llamar la atención de las voces registradas en el diccionario son aquellas vulgares o coloquiales, entendiendo por estas los usos ajenos a la norma culta, porque puede parecer que no son adecuadas a este tipo de obras.

El hecho de ser un diccionario de uso hace que en él tengan cabida voces que son incorrectas o se consideran “vulgarismos”. Pero incluirse en el diccionario no significa que deje de ser vulgar: es importante distinguir entre “estar incluido en el diccionario” (cualquier voz que aparezca en él) y “pertenecer a la norma culta” (uso perteneciente a un estilo cuidado).
Abreviaturas, como vulg. (vulgar) o coloq. (coloquial) nos informan del estilo al que corresponde su uso.
Muchos de los vulgarismos incluidos se mantienen porque fueron incluidos en el pasado:
“En general, solo se pueden encontrar en el diccionario algunos de los vulgarismos que se incluyeron en siglos pasados y que hoy, como mucho, siguen usándose en niveles de lengua bajos. Así, almóndiga entró en la primera edición del diccionario (en 1726), donde ya se consideraba una variante corrupta y sin fundamento de albóndiga”.
Otros, en cambio, son más recientes, como la palabra “conchudo”, que se introdujo en 1992 con esta definición: “2. adj. coloq. Am. Sinvergüenza, caradura”.
Cómo saber si es una palabra vulgar o incorrecta
Por esta razón, la entrada para almóndiga es la siguiente:
almóndiga 1. f. desus. albóndiga. U. c. vulg. .
Se marca que es femenino (f.), pero también vulgar (vulg.) y en desuso (desus.), es decir, no pertenece a la norma culta, la misma indicación hecha en el Diccionario panhispánico de dudas:
“No debe usarse la forma almóndiga, propia del habla popular de algunas zonas”.
Aun así, tanto ha corrido el rumor de que estaba “admitido”, que la RAE se pronunció al respecto para aclarar que ni se ha incluido en el diccionario en época reciente, ni pertenece al lenguaje culto.

Por su parte, la palabra “cocreta” nunca se ha integrado en los diccionarios académicos, salvo en el Diccionario panhispánico, aunque advirtiendo de que “Es errónea la forma cocreta, usada a veces en la lengua popular”.
Tampoco ha estado en los diccionarios académicos fragoneta, que no está documentada en el CORPES XXI.
Otro ejemplo interesante es murciégalo, forma que “entró ya en 1734 como variante válida e incluso preferida de murciélago (…) y fue solo en ediciones posteriores cuando adquirió la marca de vulgar y desusada, según fue cayendo en desuso en la lengua culta general”.
Algo similar ocurrió con asín, también vulgar, de la edición de 1770 o toballa, en desuso.
Almóndiga, murciégalo, toballa o asín están en el diccionario aunque no pertenecen a la norma culta. Tampoco lo están brillibrilli o juernes, por no hallarse todavía suficientemente documentados. Si algún día se incluyeran, probablemente lo harían como coloquialismos, por lo que no pertenecerían a la norma culta, es decir, no estarán aceptados, aunque estén registrados.
*Amalia Pedrero González es profesora titular de lengua española de la Universidad CEU San Pablo, España.
Este artículo fue publicado en The Converation y reproducido aquí bajo la licencia Creative Commons. Haz clic aquí para leer la versión original.
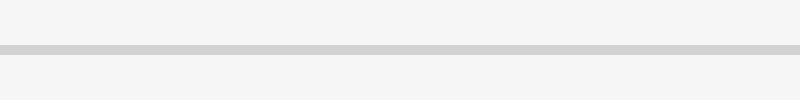
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar y mejorar el uso y la experiencia de nuestros usuarios en nuestro sitio web.
