
Terapias, trastornos y bienestar: ¿Qué significa cuidar nuestra salud mental?
Este 10 de octubre es Día Mundial de la Salud Mental, una fecha que además de recordarnos sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental, también busca erradicar mitos, estigmas y tabús.
Sin embargo, la perspectiva negativa a lo largo de los años sobre salud mental ha ocasionado que casi no se hable de este tema o sea mal visto por la sociedad y a pesar de los avances recientes, todavía falta un largo camino por educarnos en el tema.
Si eres de esas personas que todavía no entiende bien los conceptos básicos de salud mental y quiere aprender más, platicamos con Liz García, psicóloga clínica con enfoque cognitivo conductual y creadora del proyecto Astronauta Emocional, quien respondió muchas de las dudas más comunes sobre este tema.
Su trabajo en Astronauta Emocional busca crear una cultura que hable de emociones, o sea, tener las conversaciones incómodas que no siempre queremos para romper estigmas sobre emociones, salud mental y más.
¿Qué es la salud mental?
Para García, es importante hablar de la salud mental y comprender las emociones, aunque es difícil porque actualmente no está en la educación básica tocar estos temas.
“Cuando hablamos de salud mental estamos hablando de un término que conlleva muchas cosas, no solo lo emocional”, señaló.
La salud mental, según explicó, incluye el “mundo exterior” (nuestras relaciones de trabajo, familia, personales, etc) y el “mundo interno”, que somos nosotros mismos, lo que pensamos y sentimos.
“La salud mental es ese balance entre el mundo interno, lo que yo experimento, y las relaciones, las oportunidades y todo lo que es externo a mí que me da un equilibrio, también lo físico”, mencionó.
Pero eso no es todo. García enfatizó que también se involucra la salud física, es decir, que estés sano, te alimentes bien y que te sientas físicamente bien.
“Los malestares también afectan emocionalmente, por eso es importante tener un balance entre esas áreas”, agregó.
¿Cómo darte cuenta que necesitas cuidar tu salud mental?
“Muchas veces no sabemos dar el primer pasó porque hay muchos tabús a su alrededor, donde la gente dice «estás exagerando», «tienes que echarle ganas», «eso no es para tanto», o el miedo de ir al psiquiatra“, mencionó García.
Para calibrarte emocionalmente, explicó que primero tiene que ver mucho con el autoconcepto, ver cómo te sientes sobre ti mismo, cómo te sientes con tus relaciones interpersonales, cómo estás con tu familia, etc.
Lee: Se vale buscar ayuda: cómo saber que es momento de visitar al psiquiatra (y derribar los estigmas)
Es importante tener un balance también con esos rubros de crecimiento interpersonal, por lo que debes darte espacios para ti para y hacer lo que te gusta: ejercicio, hobby o algo más, ya que eso también incluye la salud mental.
Por otro lado, García resaltó que importa mucho estar en una comunidad donde también te sientas cómodo, tranquilo y te puedes expresar como tú eres.
“Si en esas esferas estás tranquilo, vives en una forma que te da paz, entonces hablamos de que tu salud mental está en un buen estado“, señaló.
Pero no debes olvidar que también se puede mejorar la salud mental a través de un espacio terapéutico, en el que encontrarás respuestas a las preguntas que tienes, conocerte a ti mismo y te ayudará a no llegar a los extremos.
Mira: Atención psicológica en la estación Juárez: otra forma de prevenir el suicido en el Metro de CDMX
¿Existen otras maneras de cuidar la salud mental que no sean terapéuticas?
García explicó que la psicoterapia no es la única forma de cuidar tu salud mental, ya que existen muchísimas maneras de atenderla como ir a yoga, hacer meditación, ejercicio, ir a reuniones con amigos, por ejemplo.
“Todo eso implica tu salud mental y es muy importante que veas ese énfasis en qué no solo es en un consultorio, lo puedes hacer y expresar de diferentes formas y actividades, siempre y cuando te hagan sentir tranquilo, con bienestar, con crecimiento personal, darte tiempo y conectar contigo”, agregó.
¿Qué es la terapia cognitivo conductual?
Antes de pasar a la respuesta, la psicóloga nos puso un ejemplo:
“Imagina que estás en el teléfono y ves a tu pareja en línea, entonces le mandas un mensaje, pero ves que no te contestó y lo primero que piensas es si estará enojada, te preguntas por qué no responde y comienzas a enojarte, luego te contesta dos horas después y te dice que estaba en el trabajo, pero mientras tú te imaginaste un escenario catastrófico”, señaló García.
Entonces, basándonos en ese escenario, la terapia cognitivo conductual ayuda a identificar tus pensamientos para trabajar sobre ellos y tener estrategias para regular las emociones.
¿Qué hacer si sentimos que nada está bien, pero en realidad las cosas están bien?
Ella mencionó que a veces las cosas en el mundo externo las cosas están bien, pero en el interno hay cuestionamientos de si en realidad todo está bien.
“Cuando tienes está duda, entonces es porque quizás tengas un tipo de preocupación y debemos descubrir cuál es, de dónde viene ese miedo, qué me lleva a preguntarme esas cosas. Qué quieres, que necesitas, son preguntas que te llevan a la verdad”, explicó García.
Si no sabes hacerte esas preguntas o llegar a ellas, la terapia te ayuda a encontrar las respuestas que buscas.
¿Cómo lidiar con el estrés diario?
Desde que inició la pandemia, es muy probable que hayas experimentado más estrés del normal por el cambio tan brusco de rutina.
Para comprender qué es el estrés, la psicóloga detalló que es esa tensión que se genera entre algo que sientes que te está rebasando y sientes que es más grande de lo que puedes sobrellevar.
Afortunadamente, existen varias opciones para enfrentarlo:
“Primero debes darte espacio, a veces no se puede con todo (trabajo, familia, vida social, ejercicio, etc), entonces es importante darte un break para conectar contigo mismo, con tus emociones. En segundo lugar debes aprender a priorizar, ¿podemos con todo? Sí, pero no con todo a la vez, tantas cosas te pueden abrumar. En tercer lugar es aprender a decir que no. Decir no es sanador porque a veces no puedes hacer algo o no quieres, debes pensar primero en ti, aprender a poner límites, se trata de preguntarte hasta dónde puedes”, explicó.
Además, también agregó que los conflictos no son malos, sino que tenemos esa perspectiva de que son negativos, pero en realidad nos ayudan a negociar y poner parámetros.
View this post on Instagram
¿Si te diagnostican con un padecimiento mental, vives con él toda la vida?
“Si te diagnosticaron con un trastorno la respuesta es sí, vas a vivir con él, pero no significa que ese diagnóstico seas todo tú y que vivirás con esa etiqueta todo el tiempo”, enfatizó.
García recomendó que una vez que te hayan diagnosticado, debes investigar qué es tu trastorno y qué implica para comprender que no eres sólo un diagnóstico.
Te puede interesar: Qué es el trastorno bipolar y cómo es vivir con él: Sandra y Ana Gabriela nos responden
¿Cómo podemos acompañar a alguien que tenga un diagnóstico o un trastorno?
“Cuando eres familiar o cercano a una persona con el trastorno lo primero que debes hacer es investigar sobre qué es y lo que significa porque eso te ayuda a empatizar”, señaló.
Sin embargo, explicó que tampoco debes resolverle todo a la persona que tiene el diagnóstico.
“A veces pensamos que debemos cuidarlo más y no significa eso, sino que debes incentivarlo a que haga actividades que le ayuden con el manejo de su diagnóstico”, resaltó.
View this post on Instagram
¿Cómo cambiar de terapeuta?
Antes de llegar a ese punto, García dijo que debes descubrir cuáles son tus expectativas con el proceso terapéutico y desde el inicio podrías hablar de eso con tu terapeuta.
“Si no cumple con tus expectativas, lo mejor es ser francos con el terapeuta de lo que pasa, de las expectativas que tenías y que sientes que no se están cumpliendo. Ya que hables con el terapeuta, él inclusive te puede dar una recomendación de quién te puede ayudar, qué te conviene o cambiar el enfoque para ver si funciona”, mencionó.
También resaltó que el terapeuta con quién te quedes debe darte mucha confianza porque el trabajo se trata de tener confianza por las cosas que vas a contar.
De hecho tenemos un texto que te dice cómo: Se vale cambiar, darse un respiro o parar: cómo cortar a mi terapeuta
¿Cómo puede una persona adulta identificar si tiene TDAH y tratarse?
García explicó que muchas personas lo experimentan desde la niñez, pero no se dan cuenta y así siguen hasta su vida adulta.
También hay un texto que lo explica: ‘Soy adulto y vivo con déficit de atención e hiperactividad’: qué es el TDAH y cómo sé si lo tengo
Para darte cuenta, ella señaló que hay varios indicadores:
- El primero es que te cueste trabajo priorizar.
- El segundo es que te cueste trabajo entregar tareas o reportes de trabajo a tiempo.
- El tercero es la imposibilidad de hacerlo porque estás experimentando inestabilidad laboral.
- El cuarto es que tengas problemas de hacer varias tareas a la vez.
Además, agregó que el TDA tiene dos rubros: el déficit de atención y la hiperactividad. “No significa que debas tener los dos, puedes estar más cargado a un lado”.
Pero subrayó que la única manera de saber si tienes eso es que te lo diagnostique un especialista, no lo puedes saber viendo tiktoks o en internet, por lo que si sientes que presentas señales, debes ver a un experto.
Por último, no esperes que te diagnostiquen en una sola sesión, se debe ver en varias, realizar pruebas y hacer estudios.
Antes de que te vayas: ¿Vives con TDAH? Toma un respiro para conocerte y checa estos tips de organización

La medida de paralización de los procesos migratorios afecta a las personas provenientes de 19 países no europeos.
El gobierno de Donald Trump anunció este martes la suspensión de las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y otros 16 países no europeos, a los que les había restringido la posibilidad de viajar a Estados Unidos a principios de este año.
La decisión paraliza las solicitudes de residencia y ciudadanía pendientes de las personas procedentes de ese grupo de países y exige que todos los inmigrantes procedentes de esos estados “se sometan a un proceso de revisión exhaustiva”.
Además de los países latinoamericanos mencionados, la lista afecta a los ciudadanos de Afganistán, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán, Yemen, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.
La medida fue formalizada a través de un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en el que se anuncia un proceso exhaustivo de reevaluación, para analizar a fondo “las amenazas a la seguridad nacional y pública, así como cualquier otro motivo de inadmisibilidad o inelegibilidad”.
El texto oficial que detalla la nueva política hace referencia al ataque armado ocurrido la semana pasada en Washington D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional, uno de los cuales falleció.
Por ese ataque fue detenido como sospechoso Rahmanullah Lakanwal, un hombre afgano que había colaborado con las fuerzas estadounidenses en Kabul y que entró a EE.UU. en 2021, beneficiado por un programa que otorgó protección especial a los migrantes de ese país, tras la retirada de los militares de EE.UU. de ese país.
La oleada de restricciones ocurridas tras el ataque a los miembros de la Guardia Nacional sugiere un enfoque creciente del gobierno de Trump sobre la inmigración legal, enmarcado en la protección de la seguridad nacional.
Desde que volvió a la presidencia en enero, Trump firmó una orden ejecutiva en la que busca “proteger a los ciudadanos estadounidenses de extranjeros que puedan intentar cometer actos terroristas, representar amenazas a la seguridad nacional, promover ideologías de odio o explotar las leyes de inmigración con fines maliciosos”.
En ese contexto, Trump ha ordenado enviar a decenas de agentes federales a las principales ciudades de Estados Unidos para detener migrantes indocumentados y concretar deportaciones.
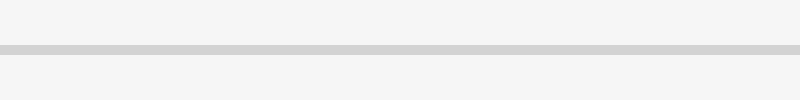
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.






