
“¿Tienes todo lo que necesitas?”: Espacios seguros ante la prohibición del uso de drogas
*Esta investigación forma parte del especial “Miedo, castigo y estigma: el fracaso de la política de drogas de AMLO”, realizado en alianza con Elementa DDHH.
“¿Tienes todo lo que necesitas?”, se lee en un folleto recargado en el espejo de un cubículo de menos de un metro donde cabe una persona. Hay tres de ellos en “La Sala”. Cada uno tiene un espejo rectangular al fondo, uno circular más pequeño en la esquina derecha, una charola de metal y un botecito para desechos sanitarios.
¿Qué es todo lo que se necesita al sentarse en uno de esos cubículos? Jeringas, siempre nuevas y estériles; quemador o cazoleta, filtro, torniquete; agua esterilizada, fría cuando es directamente de la llave o embotellada; toallita de alcohol para la limpieza previa de la zona de inyección, y una gasa o pañuelo limpio para después, describe el propio cartel.
“La Sala” es una iniciativa de la asociación Integración Social Verter, ubicada en Mexicali, Baja California. A solo unos pasos de la frontera, hay un lugar supervisado para personas usuarias de drogas, con naloxona disponible –para revertir el efecto de los opioides en caso de sobredosis– e información sobre consumo seguro: en compañía, sin compartir equipo de inyección, con desinfección y limpieza de la zona y el cuerpo, y con el análisis previo de la dosis.

Otras recomendaciones son cargar naloxona o Narcan para revertir sobredosis, tomar turnos de diferencia para que alguien esté alerta mientras otra persona consume, hacerlo lento, llamar a servicios de emergencia en casos de sobredosis y mantener las jeringas con agujas en un contenedor duro con tapa segura.
“Las drogas son constantemente mezcladas con otras sustancias que no conocemos, una de ellas puede ser el fentanilo. Ven a nuestro Centro Comunitario para aplicar pruebas de fentanilo a la sustancia antes de consumirla”, advierte uno de los carteles.
Lee: “Fentanilo. ¡A la primera te mata!”: SEP anuncia campaña contra las drogas en secundarias y prepas
Fundación Verter AC cumple 10 años en 2023. Sus servicios no se limitan a La Sala. Antes de que existiera, sus actividades ya se enmarcaban en cuatro ejes: drogas, salud sexual y reproductiva, mujeres y derechos humanos.
Lourdes Angulo, su directora, enumera los servicios e insumos gratuitos del centro comunitario, entre ellos información, pruebas de detección de VIH, sífilis y hepatitis C; vinculación a servicios de salud para poblaciones vulneradas, y distribución de kits de inyección segura, pipas, condones, lubricantes, anticonceptivos y pruebas rápidas de embarazo.
También hacen análisis de dosis para determinar sus componentes, otra de las medidas para reducir riesgos y daños. Así es como, de primera mano, han atestiguado y documentado el incremento de sobredosis en Mexicali. La crisis de opioides se agravó entre 2017 y 2018 con la presencia del fentanilo. Desde entonces, han aumentado de manera progresiva, asegura Said, colaborador de La Sala.
Verter lo ha podido contrarrestar, en la medida de sus posibilidades, con la distribución de naloxona mediante la donación de otros países. Said recuerda que en los primeros casos, en esos años, los análisis arrojaban una prevalencia del 10 o 20% de fentanilo, hasta que rebasó el 50% en 2019 y alcanzó el 100% en 2020. Ahora, hay una relativa estabilización en el tema de sobredosis, porque el fentanilo prácticamente ya forma parte de las sustancias psicoactivas que se consumen.
“También hay que decirlo: mucha gente murió. Muchas personas que vivieron sobredosis ya no lograron sobrevivir, llegar con vida a otras etapas. También por eso bajaron las sobredosis, porque ya no hay la misma cantidad de personas que consumían drogas inyectadas que atendíamos aquí, después de la crisis. Estamos hablando de que probablemente haya disminuido casi la mitad de las personas que venían; fue muy fuerte el golpe de la crisis de opioides”, relata.

Sin datos precisos sobre consumo de drogas
Si bien el consumo más alto en nuestro país es el de metanfetaminas –que se ha disparado en los últimos cinco años para concentrar el 46.2% de la demanda de tratamiento en 2022– y los opiáceos se mantienen en el séptimo lugar con el 1.9%, incluso los datos oficiales revelan el incremento en el consumo de fentanilo sobre todo en la frontera norte del país.
Datos del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas muestran, además, que entre 2017 y 2022 la demanda de tratamiento por metanfetaminas se incrementó en un 218%, mientras que la de alcohol y marihuana disminuyó en 11 y 52%, respectivamente.
Según esa estadística, la edad promedio de inicio de consumo de cualquier sustancia lícita o ilícita son los 15 años, los 19 para la elección de una sustancia de preferencia y los 29 para el ingreso a tratamiento.
En tanto, los casos documentados de fentanilo –se presume que hay un importante subregistro derivado de la mezcla inadvertida con otras sustancias– han crecido más de 30 veces entre 2018 y 2022. Los principales focos de consumo están en Mexicali y Tijuana, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua, y San Luis Río Colorado, Sonora. Los 70 reportados hasta junio de 2023 abarcaron también localidades de Aguascalientes, Ciudad de México y Durango.
Aunado a ello, los informes del Observatorio muestran año con año una tendencia creciente de demanda de tratamiento, que entre 2019 y 2022 pasó de más de 134 mil personas a más de 167 mil, es decir, un aumento del 25%. Tanto en 2021 como en 2022, la principal causa de mortalidad por consumo de sustancias ilícitas fue su uso combinado.
Mientras el consumo y la diversificación de drogas va a la alza en México, la atención a las personas usuarias permanece mayoritariamente en manos de particulares, sin supervisión y con modelos restrictivos y obsoletos –que generan constantes quejas por violaciones a derechos humanos— frente a las estrategias de reducción de daños impulsadas por organizaciones de la sociedad civil.
Aunque el Observatorio ha documentado estos incrementos mediante la demanda de tratamiento, desde hace seis años el país no cuenta con datos precisos sobre consumo porque durante la administración actual no se ha levantado una encuesta al respecto. La última data del 2017 bajo la denominación Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat).
El levantamiento de un nuevo instrumento, a cargo de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), con apoyo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) para el muestreo, apenas se inició a finales de octubre pasado. Sus primeros resultados se conocerán, según las autoridades, entre marzo y abril de 2024.
Mientras tanto, la privatización no regulada sigue en el centro de la atención al consumo problemático de drogas. La red nacional pública de atención a las adicciones cuenta con 434 establecimientos –335 centros de atención primaria de las adicciones, 65 centros integrales de salud mental y 34 hospitales psiquiátricos–.
Sin embargo, en la modalidad residencial, solo tiene 11 hospitales CIJ, de los cuales únicamente dos proveen tratamiento por sustitución de metadona en Tijuana y Ciudad Juárez, más otros 40 centros residenciales públicos. En contraste, la iniciativa privada está a cargo de 2 mil 108 centros residenciales, es decir, el 97.6% de la atención al consumo mediante internamiento.
Además, en 2019 eran 348 de ellos los que contaban con el reconocimiento de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) –el resto solo tiene registro–, mientras que para 2023 son solo 226, una reducción del 35%. El organismo afirmó en respuesta a una solicitud de información pública que para su vigilancia, realizaba supervisiones para sensibilizar, capacitar y buscar el apego a la normatividad.
Ante el crecimiento del consumo y la demanda de tratamiento, la solución universal que plantean todos los spots del gobierno federal es la Línea de la Vida, que hoy atiende asuntos relacionados con el consumo problemático de sustancias, problemas de salud mental e ideación suicida. También recibe quejas sobre establecimientos residenciales.
En respuesta a otra solicitud, el Conadic informó que el principal motivo de las llamadas es la orientación por el uso de sustancias, que sumó 11 mil 382 en 2022 y 4 mil 6 en el primer trimestre de 2023, seguidas por problemas de salud mental y riesgo suicida. Las relativas a sustancias son en primer lugar por alcohol, seguidas –en ese orden– de cannabis, tabaco y metanfetaminas.
Mientras que el Consejo argumentó que para esos datos, no cuenta con información de los años 2018 al 2021, en el caso de las llamadas con la finalidad de denunciar establecimientos residenciales sí registró que entre 2018 y 2023 se emitieron 436 oficios de queja a través de la Línea de la Vida.
El obsoleto modelo residencial y las violaciones a derechos humanos
En el mundo de los establecimientos para atención a las adicciones, no siempre hay final feliz.
A más de 2 mil 500 kilómetros de la frontera norte, donde Verter sostiene la primera sala de consumo supervisado en América Latina, en la alcaldía Cuajimalpa un centro de rehabilitación de la iniciativa privada –a los que se conoce como anexos– privilegia el modelo tradicional de rehabilitación basado en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, la abstinencia y el reproche, “la patada y la sobada”, como dicen los internos.
Como ocurre en la mayoría de esos esquemas, a veces la desintoxicación es exitosa, otras genera recaída tras recaída. A veces, también, es la fachada tras la que se ocultan otros hechos. El 3 de agosto de 2023, la Cumbre de la Montaña IAP fue reportada ante autoridades locales y federales por el hostigamiento y la coerción de mujeres para acceder a relaciones sentimentales o sexuales en los últimos dos años, desde que el centro adoptó un modelo de tratamiento para mujeres.
“Es importante señalar también que La Cumbre de la Montaña IAP no cuenta con los protocolos necesarios ni los mecanismos de denuncia interna para atender casos de acoso o abuso sexual en caso de que estos sucedan. La admisión de mujeres no ha significado hasta ahora una atención paritaria o equitativa de usuarios y usuarias”, se lee en el texto de la denuncia.
“En el menos grave de estos casos, los compañeros a cargo encubren esas relaciones; en otros más graves, son ellos mismos los que usan su autoridad y la asimetría de poder… para coercionar relaciones con las beneficiarias”, agrega la queja de exusuarios de ese centro ante el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México (IAPA) y ante el Conadic –que lo reconoce en sus directorios– a través de la Línea de la Vida.
Por única respuesta, el Conadic contestó vía correo electrónico que, tras enviar el 7 de agosto de 2023 la queja 75-2023, el 21 del mismo mes realizó una visita de monitoreo al centro, se hicieron entrevistas con 13 usuarios –hombres– y se les solicitó expresar si habían sido víctimas de abuso sexual, acoso o agresiones físicas o psicológicas.
Determinaron que el establecimiento tiene las instalaciones necesarias para atender a hombres adultos, hombres menores y mujeres adultas, y que cuenta con un modelo de tratamiento avalado por el IAPA. “En virtud de lo anterior, se tiene atendida la queja materia de la presente investigación”, concluyó el Conadic.
Dada la presencia mayoritaria de hombres, la asimetría de poder y su ventaja jerárquica, los denunciantes consideran que en una sola visita sería improbable obtener un resultado diferente sin una investigación a fondo, que ninguna autoridad quiso llevar a cabo por la falta –según argumentaron– de un testimonio directo que, por miedo o intimidación, ha sido imposible.
Las quejas de establecimientos residenciales iniciadas a través de la Línea de la Vida se han incrementado gradualmente entre 2018 y 2022, al pasar de 60 a 107, con un máximo de 129 en 2021, mientras que durante el primer semestre de 2023 sumaron 58. El Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco y Puebla encabezan la lista de centros reportados. En su respuesta, el Conadic no precisó en qué ha derivado cada una, más allá de proporcionar su número de oficio.
La comisión también entregó una base de datos de supervisiones realizadas entre 2018 y 2022 a centros privados para el tratamiento de adicciones. Además de ir a la baja en los últimos tres años, durante 2022 de los 169 donde se consignó el resultado, 54 –el 32%– resultaron no reconocidos “con reporte de prácticas violatorias a los derechos humanos”, principalmente en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Oaxaca, Sinaloa y Sonora.

Además, en el último año de existencia de Conadic las supervisiones fueron delegadas a una organización externa, Investigación en Salud y Demografía SC –siempre por adjudicación directa–, según consta en Compranet, debido a que la comisión no contaba con personal suficiente para llevarlas a cabo. Para ello, se invirtieron 2 millones 680 mil 850 pesos en 2022, un 0.36% de su presupuesto total.
En tanto, en respuesta a una solicitud de información pública se evidencia que las visitas de verificación realizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a estos establecimientos cayeron drásticamente en los últimos tres años, al pasar de 108 en 2019 a 3 en 2022, mientras que las suspensiones pasaron de 78 a una. El mayor número ocurrió en Sonora, Puebla y Querétaro.
Organizaciones suplen al Estado: reducción de riesgos y daños
La playera negra de Elena luce el logo de “La Sala” en letras grandes y blancas. Tiene 55 años de edad. Con sus cosas personales y un jugo en la mano, entra a La Sala y se sienta en uno de los cubículos. Prefiere inyectarse primero y hablar después. Pasará una media hora antes de que pueda hacerlo.
En la charola coloca una jeringa nueva, una ampolleta de agua esterilizada, una toallita de alcohol, una gasa limpia y su quemador. Tiene todo lo que necesita. Vacía su dosis y un poco de agua. Calienta la sustancia y la lleva a la jeringa. Busca una vena en la mano, no la encuentra; vuelve al brazo. La dosis recorre su cuerpo y su rostro se adormece en cuestión de segundos.
Pasada la media hora, comienza a reanimarse. Relata con calma y voz fuerte. Duda primero en dar a conocer su nombre, pero después decide que no hay nada de qué avergonzarse: ella es una usuaria funcional de heroína. Conserva un trabajo, una vida cotidiana, ayuda a otros en Verter y la droga no consume su vida. Tiene 20 años usando sustancias y más de uno acudiendo a La Sala.
Nacida en Mexicali, desde muy chiquita sus papás se la llevaron a California, Estados Unidos. Hace como dos años tuvo que regresar, dice. Le contaron del cambio de jeringas en Verter y al principio no lo creía. Cuando conoció todos los servicios que tenían, le gustó porque donde vivía no existe algo así. “Se me hacía raro que te cambiaran jeringas”, recuerda.

Tras casi un año de usar La Sala –no todos los días, pero particularmente los viernes porque podía obtener jeringas para el fin de semana–, cerca de mayo de 2023 le preguntó a Said si no necesitaba a alguien que limpiara. Apenas un par de semanas después, la pusieron a usar la computadora. Ahora, cuando le platica a otras personas sobre el espacio, se les hace raro que pueda trabajar y consumir en el mismo lugar.
Hoy, Elena ayuda en la recepción al cambio de jeringas, a pasar a las personas usuarias a la sala y a veces también a cuidarles. “Aquí es más seguro, porque aquí nos están cuidando. Aquí no se puede morir uno, aquí lo atienden a uno. Me gustó, allá no había de estos servicios, y cuando miré aquí, entré y se me hizo wow, no lo podía creer, no había conocido algo así”, relata.
Antes, sabía del reparto de kits seguros en San Diego, pero no de un servicio similar al de Verter, donde, dice, las jeringas y los preservativos están entre lo más solicitado. Ella también ha conocido a varios que fallecieron por la crisis de opiáceos.
“Han fallecido muchos con eso del fentanilo que está aquí, muchos están en la cárcel, pero la mayoría de ellos fallecieron; es muy fuerte esa cosa, viene revuelta en la heroína pero así sola no la he consumido, le tengo miedo”, admite.
Otras historias, como la de José y ‘Alberto’, cuyo nombre fue cambiado por motivos de seguridad, son más complejas: se entremezclan con la falta de recursos y acceso a derechos, las presiones del crimen organizado, la vida en la calle, las situaciones de vulnerabilidad y una muy remota posibilidad de dejar el consumo.
Sin embargo, ellos merecen igualmente que alguien les cuide, que alguien prevenga su muerte. Ese es el principio detrás de una sala de consumo seguro o un espacio de prevención de sobredosis, como quiera llamársele. Muchas de las personas que atiende Verter en este momento no quieren o no pueden dejar de consumir, y hay que ofrecerles alternativas para reducir los riesgos en su salud y a nivel comunitario, explica Lourdes.
Para ella, reducción de daños significa centrarse en las personas, pero también hablar desde la gestión de placeres, el derecho al consumo y a tener un espacio digno, así como a transitar por la calle sin el riesgo de ser detenidos incluso solo por portar la parafernalia para consumir, de los derechos a acceder a servicios de salud y ciudadanía, pero también a mejorar su entorno y su vida familiar.
Verter cuenta también con La Nave, un vehículo en el que llevan los mismos servicios a otras comunidades: consumo supervisado, pruebas de detección y vinculación a servicios de salud, casi siempre en colonias cercanas. Ya no lo hacen tan seguido porque han dejado de recibir recursos federales para proyectos de reducción de daños a través de convocatorias del Censida.

Más policía en la calle, menos atención a personas usuarias de drogas
Tanto Verter como Prevencasa pensaron sus servicios de reducción de daños sobre todo para mujeres, ante los riesgos crecientes que puede implicar la violencia y el choque de grupos criminales para quienes consumen en las calles. Como ocurre en Prevencasa, a veces las personas simplemente necesitan un lugar donde tomar un descanso o bañarse.
Para Lilia, uno de los puntos centrales es que cuenten con herramientas de autocuidado y puedan acceder a los servicios de salud que necesitan: educación, prevención primaria, secundaria, pruebas de detección o enlace a tratamiento con algún sustituto como la metadona –para el consumo problemático de opiáceos–, que en este momento no está disponible tras la crisis en el abasto de medicamentos psiquiátricos.
“Ese es un problema de salud pública enorme, que no exista un tratamiento de sustitución de opioides”, lamenta. En México, además de las dos unidades CIJ que proveen ese tratamiento, según los datos oficiales solo existen nueve clínicas de metadona de la iniciativa privada en Tijuana, Mexicali y Ensenada, Baja California; Hermosillo y Nogales, Sonora; y Ciudad Juárez, Chihuahua.
Los riesgos para las personas consumidoras no solamente crecen ante las personas que delinquen. Con la presencia de la Guardia Nacional, policías y militares en el espacio público –explica Alfonso, colaborador de Prevencasa– el panorama es aún más complicado, especialmente para las mujeres. Cada vez, dice, hay más experiencias de abuso físico, verbal y de destrucción de parafernalia de consumo.
La percepción de las organizaciones en Mexicali y Tijuana es que mientras la presencia de elementos de seguridad crece en la calles, hay menos oferta de servicios para personas que están “atrapadas” en la frontera. “Creemos que la gente está así porque se lo merece, pero muchas veces conocemos las historias que están detrás y son muy fuertes”, añade Alfonso.
A esa estigmatización que proviene de la sociedad pero también de instituciones que la reproducen desde sus campañas difundidas en tiempos oficiales de radio y televisión, se suma la criminalización del consumo de una forma más directa: el alza de detenciones por posesión simple de drogas en medio de un marco legal que facilita la arbitrariedad.
Relacionado

EU recibe a decenas de afrikáners como refugiados tras una orden de Trump que denuncia que son perseguidos por cuestiones raciales, algo que el gobierno sudafricano niega rotundamente.
Un avión procedente de Johannesburgo con 59 sudafricanos blancos a bordo aterrizó este lunes en Washington DC.
Es el primer grupo de afrikáners que llegan a Estados Unidos como refugiados bajo un programa de reasentamiento promovido por el presidente Donald Trump, que considera a esta comunidad víctima de “discriminación racial” en Sudáfrica.
Su arribo a EE.UU. se produce tras meses de tensiones diplomáticas entre el país norteamericano y Sudáfrica.
Trump firmó en febrero una orden ejecutiva en la que denunciaba presuntas violaciones de derechos humanos contra blancos en Sudáfrica, citando expropiaciones de tierras sin compensación y asesinatos en zonas rurales.
El presidente también se ha referido a lo que describió como una “matanza a gran escala de agricultores” blancos, un argumento que ha respaldado públicamente el empresario Elon Musk, nacido en Pretoria, quien llegó a hablar incluso de un “genocidio de blancos”.

El gobierno sudafricano rechaza estas acusaciones y niega la existencia de una persecución racial contra los blancos.
El ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Ronald Lamoa, afirmó este lunes que “no hay persecución de sudafricanos blancos afrikáners” y aseguró que los datos policiales contradicen la narrativa impulsada desde Washington.
Los afrikáners, descendientes en su mayoría de colonos holandeses, han desempeñado un rol central en la historia del país, desde la colonización hasta el régimen del apartheid.
Quiénes son los afrikáners
El programa de reasentamiento de Trump está dirigido a los afrikáners, una comunidad blanca sudafricana descendiente en su mayoría de colonos neerlandeses, franceses hugonotes y alemanes que comenzaron a instalarse en el sur de África desde 1652.
Durante siglos, los afrikáners dominaron la política y la producción agrícola del país, especialmente bajo el apartheid (1948-94), donde conformaban el grupo blanco mayoritario y puntal ideológico del régimen.
Hoy representan poco más del 5% de la población en Sudáfrica -unos 2,7 millones de personas- y la mayoría habla afrikáans como lengua materna.
Trump justifica su programa con el argumento de que los afrikáners sufren “discriminación racial” bajo las políticas del Congreso Nacional Africano (ANC), en el poder desde el fin del apartheid en 1994.
En su orden ejecutiva de febrero, el presidente estadounidense citó específicamente la reciente ley sudafricana de expropiación sin compensación de tierras improductivas, abandonadas o adquiridas de manera fraudulenta durante el régimen segregacionista.
Aunque la norma ha sido defendida como una herramienta para corregir desigualdades históricas, tanto sectores conservadores estadounidenses -incluidos influyentes empresarios como Elon Musk y Peter Thiel- como muchos afrikáners en Sudáfrica la consideran una amenaza directa a los derechos de propiedad de los blancos.

Trump también denunció lo que describió como “una matanza a gran escala de agricultores blancos”, tesis respaldada por Musk, Thiel y otros miembros de la llamada “mafia de PayPal”, un influyente grupo de Silicon Valley que mantiene lazos con Sudáfrica.
El gobierno sudafricano niega que exista una persecución racial: el canciller Lamoa consideró infundadas las acusaciones de Washington y alegó que los informes policiales desvinculan la violencia rural de un supuesto genocidio blanco.
Según datos oficiales, en 2024 se registraron 44 homicidios en zonas agrícolas, de los cuales ocho fueron de granjeros.
El Instituto Sudafricano de Relaciones Raciales (SAIRR) concluyó que los ataques afectan tanto a trabajadores blancos como negros y suelen estar motivados por robos o conflictos laborales.
¿Víctimas de racismo?
BBC Mundo habló con el analista sudafricano Ryan Cummings, director de la consultora Signal Risk, que cuestiona el fundamento jurídico y humanitario de conceder asilo a los afrikáners.
“Ciertamente no enfrentan ningún tipo de marginación colectiva por su cultura, raza o idioma”, afirma.
El experto considera que las leyes de acción afirmativa impulsadas por el ANC no son punitivas hacia los blancos, sino mecanismos para revertir la exclusión histórica de la población negra, y remarca que “los afrikáners aún se encuentran en el extremo superior de la escala socioeconómica”.

Cummings añade que la percepción de inseguridad en zonas rurales, donde se han producido ataques violentos a granjas, ha alimentado una narrativa política dentro de sectores afrikáners más conservadores.
“Se han presentado como actos de violencia étnica, como si hubiera un genocidio sistemático en curso, pero en realidad responden a dinámicas locales: granjas aisladas, guardias de seguridad deficientes, armas y dinero en efectivo almacenados en las instalaciones”, considera.
Reconoce, no obstante, que figuras como Julius Malema, líder del partido comunista Luchadores por la Libertad Económica, han alimentado esa sensación de amenaza con cánticos como Kill the Boer (“Mata al granjero”), lo que ha reforzado el temor de algunos afrikáners a un resurgimiento del nacionalismo negro en sus formas más violentas.
El conflicto geopolítico
El gobierno sudafricano ha sido muy activo a la hora de denunciar violaciones de derechos humanos de Israel en Gaza, y en enero presentó un caso de “genocidio” ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya.
Esto causó un deterioro en las relaciones entre Sudáfrica y EE.UU., aliado de Israel.
“Trump quiere destacar ante la comunidad internacional que el mismo gobierno que lleva a Israel ante un tribunal internacional por presuntas violaciones de derechos humanos está infringiendo esos mismos derechos sobre su propia ciudadanía”, evalúa Cummings.
En marzo, la administración estadounidense expulsó al entonces embajador sudafricano, Ebrahim Rasool, después de que este denunciara una “insurgencia supremacista” impulsada desde Estados Unidos.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, justificó la medida calificando al diplomático como un “agitador racial” que “odia a América”.
Por su parte, el gobierno sudafricano sostiene que la narrativa promovida desde Washington es infundada y responde a intereses políticos internos en Estados Unidos.

Desde que Trump firmó la orden, más de 70.000 sudafricanos blancos expresaron interés en emigrar, según la Cámara de Comercio Sudafricana en Atlanta.
El grupo de 59 personas que aterrizó esta semana en Washington es el primero en beneficiarse del plan.
Cómo se ve desde Sudáfrica
Desde Sudáfrica, el programa de reasentamiento de Trump se percibe con escepticismo o incluso con cierto sarcasmo, según el director de Signal Risk.
“Muchos sudafricanos ven a los afrikáners que se acogen al programa de Trump como personas que buscan una salida, un modo de hallar la utopía que están buscando: una sociedad donde puedan existir sin tener que compartir espacio con sudafricanos negros”, sostiene Cummings.
Según el experto, hay “muchas almas dañadas” entre los afrikáners que crecieron durante el final del apartheid.
“Sienten que no fueron cómplices, pero que se les está haciendo pagar por lo que ocurrió décadas antes de que nacieran”, indica.

Sin embargo, concluye que la mayoría de los sudafricanos está de acuerdo con la idea de una sociedad multirracial y que quienes se resisten a ello -y ahora emigran- “probablemente no estaban interesados en participar en ese proyecto desde el principio”.
Cummings incluso cree que muchos sudafricanos moderados ven con buenos ojos la emigración de ciertos afrikáners a Estados Unidos bajo la iniciativa de Trump.
Parte de la sociedad sudafricana la considera “una manera de deshacerse de personas que han sostenido una ideología racista o supremacista blanca “.
“Muchos sudafricanos sienten que Sudáfrica, como país, probablemente estará mejor sin ellos, en el sentido de que estaremos perdiendo a individuos que esencialmente no tienen interés en participar en la construcción nacional ni en vivir en un país multirracial”, sentencia.
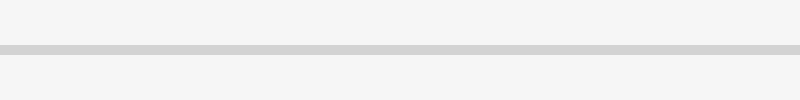
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar y mejorar el uso y la experiencia de nuestros usuarios en nuestro sitio web.








